América Latina y el Caribe avanza hacia una visión compartida del desarrollo sostenible basado en el océano camino a la UNOC 3
Áreas de trabajo
Organizado por la CEPAL junto a las Embajadas de Costa Rica y Francia, este encuentro virtual reunió a actores clave para reflexionar sobre prioridades regionales hacia una acción oceánica transformadora de cara a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano 2025.

La apertura del evento estuvo a cargo del Sr. José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, y la Sra. Gina Guillén Grillo, Directora General de Política Exterior y Enviada Presidencial para el Océano de Costa Rica.
En sus palabras de bienvenida, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL destacó que la región, con 47 de las 258 ecorregiones marinas del mundo y 23 países con más territorio marino que terrestre, tiene una oportunidad histórica para liderar una economía oceánica sostenible. Subrayó que actividades como la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo y el turismo son fundamentales para el desarrollo, aunque aún persiste una baja inversión en ciencia e innovación marino-costera. Alertó sobre las crecientes presiones que enfrentan los ecosistemas marinos, desde la sobrepesca hasta el potencial desarrollo de la minería en aguas profundas, y anunció la publicación del estudio Panorama del océano, los mares y los recursos marinos y su contribución en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, que será presentado en la UNOC 3 como aporte regional a la implementación del ODS 14.
Desde la representación costarricense, se enfatizó que la UNOC 3, co-presidida por Francia y Costa Rica, representa una oportunidad para movilizar a todos los actores y acelerar acciones hacia la conservación y uso sostenible del océano. Destacó que las prioridades de Costa Rica y de Francia son impulsar y concluir los procesos de negociaciones multilaterales, movilizar recursos y apoyar el desarrollo de una economía azul sostenible y reforzar el conocimiento vinculado con las ciencias del mar para lograr una mejor toma de decisiones políticas. La Sra. Gina Guillén Grillo señaló que aún existe una desconexión entre el nivel de amenaza que enfrentan los océanos y el nivel de inversión asignado, lo que requiere intensificar las estrategias que impulsen la agenda azul en América Latina y el Caribe.
Panel I: Hacia una pesca sostenible y una gobernanza oceánica eficaz, moderado por la Sra. Rayén Quiroga, Jefa de la Unidad de Agua y Biodiversidad de la División de Recursos Naturales de la CEPAL
Con base en indicadores regionales presentados por la Sra. Marcia Tambutti, especialista en biodiversidad de la CEPAL, se introdujo a la problemática de la sobrepesca, la importancia de una gestión sostenible, de la pesca artesanal y de los acuerdos multilaterales que pueden ser un punto de inflexión para los cambios. Tambutti señaló que si bien la zona pesquera Pacífico Centro-Oriental registra un 83% de pesca sostenible, las otras tres zonas pesqueras de FAO presentan indicadores preocupantes, en especial el Pacífico Sudoriental con solo el 33% de la pesca sostenible, siendo la zona pesquera más sobreexplotada del mundo. La pesca de captura en la región alcanzó su punto máximo en 1994 y, desde entonces, mostró una tendencia decreciente hasta 2015, cuando comenzó a recuperarse. En contraste, la acuicultura ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido, cuadriplicándose en las últimas dos décadas. El 75% de esta producción se concentra en tres países: Chile, Ecuador y Brasil.
También destacó que la extracción de recursos marinos no es responsabilidad exclusiva de las flotas pesqueras de América Latina y el Caribe. Flotas pesqueras distantes, especialmente de Asia, Europa y Estados Unidos, que operan en aguas colindantes a las zonas económicas exclusivas de la región, explotan entre el 81% y el 88,7% de los recursos marinos, favorecidas por elevados niveles de subsidios. Según estimaciones de 2018 para 142 países, se otorgaron anualmente 22.107 millones de dólares en subvenciones pesqueras que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), de los cuales el 6% provino de América Latina y el Caribe. A escala mundial, la sobrepesca genera pérdidas anuales de 15 millones de toneladas, equivalentes a 15.400 millones de dólares y 668.479 empleos. Además, se ha observado una disminución en la productividad. En contraste, una gestión óptima permitiría a la región aumentar las capturas en 4.103 toneladas, con un valor estimado cercano a 3.000 millones de dólares anuales, y posicionarse como la región con mayor potencial de recuperación de empleos de tiempo completo. En este contexto, la gran oportunidad regional reside en el desarrollo de pesquerías sostenibles, impulsadas en gran medida por pescadores artesanales, quienes participan en un 75% de los proyectos de mejora pesquera (FIP) promovidos por la FAO. Se recomendó avanzar hacia un modelo de gobernanza inclusivo, con sistemas de co-manejo, eliminación de subsidios perjudiciales, adopción de tecnologías avanzadas de monitoreo y una participación activa de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
Desde el ámbito técnico multilateral, se subrayó que una gestión adecuada es clave para garantizar la sostenibilidad de los recursos. Así lo expresó el Sr. Javier Villanueva, Oficial Principal de Pesca y Acuicultura de la FAO, quien recordó que la pesca sigue siendo el único sector productivo que depende directamente de la extracción de especies silvestres del medio natural. A pesar de la abundancia de recursos en la región, el consumo de productos pesqueros sigue siendo bajo, por lo que resulta clave mejorar su accesibilidad y asequibilidad. Villanueva señaló que la FAO impulsa una transformación azul que reconoce el rol económico, en el empleo y social de la pesca y la acuicultura, y subrayó la importancia de reforzar el marco regulatorio mediante instrumentos internacionales y esquemas de co-manejo. Estos esquemas deben incluir a los usuarios y al sector académico, que han demostrado resultados exitosos en varios países y contribuyen a construir una gobernanza participativa. Ejemplos concretos pueden consultarse en el sitio web sobre la transformación azul de la FAO. Asimismo, hizo un llamado a la adopción de marcos normativos, tanto vinculantes como voluntarios, como las Directrices Voluntarias para Asegurar la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala y las Directrices sobre la Actuación del Estado del Pabellón, que establecen la responsabilidad de los países respecto de las embarcaciones que enarbolan su bandera, así como el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, un instrumento innovador que podría generar importantes beneficios para la región.
En relación con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptado en 2022, la Sra. Alice Tipping, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), explicó que este instrumento prohíbe subsidios nocivos que contribuyen a la pesca excesiva como el subsidio al combustible, en tres tipos de situaciones: i) Las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); ii) Las subvenciones a pesquerías sobreexplotadas (excepto los casos que sean para a su recuperación); iii) Las subvenciones a operaciones en alta mar fuera de la jurisdicción nacional o de organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP). Solo faltan 14 ratificaciones para que el Acuerdo entre en vigor, por lo que reiteró el llamado a ratificar el Acuerdo por parte de varios países de la región. Destacó la importancia de avanzar en las negociaciones sobre un segundo conjunto de reglas más generales sobre los subsidios perjudiciales a la pesca que no lograron consenso en el primer Acuerdo de la Conferencia Ministerial de la OMC, pero que están cerca de concretarse. Añadió que el liderazgo de la región fue fundamental para lograr el Acuerdo inicial. En este contexto, A. Tipping recalcó que es esencial que la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil mantengan su compromiso con el cumplimiento de la meta 14.6 de los ODS y respalden este nuevo grupo de prohibiciones, cuyo objetivo es proteger la rentabilidad y el bienestar de las comunidades pesqueras.
Desde una mirada subregional, se puso de relieve la urgencia de una gobernanza más cohesionada. En ese marco, la Sra. Noemi Espinoza Madrid, Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que agrupa a 35 Estados, subrayó la importancia de una gobernanza basada en la intersección entre ciencia, política y diplomacia, sustentada en un plan estratégico a diez años centrado en el mar Caribe. Como ejemplo de cambio estructural, presentó la creación de una subcomisión regional sobre el sargazo, que articula la diplomacia marina con base en ciencia, datos y participación comunitaria. Señaló que los marcos de gobernanza fragmentados limitan la capacidad de respuesta ante crisis como el colapso de pesquerías o la contaminación, y que es a escala regional donde pueden encontrarse soluciones efectivas. Para finalizar, reafirmó el compromiso de la AEC con las tres prioridades propuestas por Costa Rica y Francia para la tercera Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas (UNOC 3), señaladas por la Sra Gina Guillén Grillo, alineadas a las realidades caribeñas.
Desde el sector pesquero artesanal, la Sra. Zoila Bustamante, presidenta de la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal y de la CONAPACH, expresó la necesidad de que sus voces sean escuchadas y tengan incidencia efectiva en los espacios internacionales de toma de decisiones, como la tercera Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas (UNOC 3), y que este tipo de encuentros “dejen raíces” para el cambio. Afirmó que las confederaciones de pesca artesanal tienen una agenda internacional que abarca también la pesca en altamar, e informó que las organizaciones artesanales están trabajando para implementar y complementar las directrices voluntarias de la FAO. Asimismo, promueven la reorientación de los subsidios hacia la pesca en pequeña escala, respaldan la instalación de la secretaría del Acuerdo de Altamar (BBNJ) en Chile, y apoyan el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, fundamental para ejercer control sobre la pesca INDNR, o cual es clave para proteger la pesca artesanal. La Sra. Bustamante enfatizó que las comunidades de hombres y mujeres de pescadores artesanales son quienes experimentan directamente los efectos de los cambios en el océano, como el aumento de la temperatura del mar, y que su conocimiento empírico es esencial para el diseño de políticas legítimas y eficaces.
Panel II: Transición hacia una economía azul sostenible en el contexto del cambio climático, moderado por la Sra. Tatiana Pizzi, del equipo de la División de Recursos Naturales de la CEPAL
La Sra. Rayén Quiroga, Jefa de la Unidad de Agua y Biodiversidad de la CEPAL, presentó el contexto regional y los indicadores clave que informan los principales desafíos que exigen una transformación productiva estructural de la economía marina, que integre sostenibilidad ambiental, equidad social y desarrollo sostenible para desarrollar una nueva economía azul en la región. Señaló que la economía marina global es significativa y crece más rápidamente que la economía terrestre (2,5% frente a 1,9% en los últimos 25 años). También que en América Latina y el Caribe el océano tiene un papel central: en promedio, el 50% del territorio de los países es marino, más de 2,5 millones de personas participan en actividades pesqueras y acuícolas, y el turismo marino representa la principal fuente de ingresos vinculados al mar. En algunos Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, este sector puede contribuir con hasta el 50% del PIB. Sin embargo, la región enfrenta graves amenazas, como el cambio climático, la acidificación de los océanos, el aumento de las actividades extractivas y la contaminación, que superan los límites de sostenibilidad de la economía oceánica. Quiroga destacó avances importantes como la gestión responsable de los recursos, la cobertura de áreas marinas protegidas, que alcanza casi el 23% del océano regional, el grado de protección de los manglares (70%), la implementación de zonas de manejo y la aplicación de instrumentos voluntarios. Recomendó avanzar en una transformación estructural de políticas públicas, inversión y modelos productivos, junto con la diversificación de los sectores marino-costeros, incorporando innovación tecnológica, economía circular y restauración ecosistémica. Subrayó que esta transformación requiere también un cambio cultural ciudadano, empresarial y gubernamental, orientado a prácticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia, así como una mayor inversión en conservación y restauración marina.
En el ámbito de la cooperación internacional, se presentó la experiencia de la Agencia Francesa de Desarrollo. La Sra. Karen Colin de Verdière, experta en economía azul y agro de dicha institución, expuso los avances del programa Océanos implementado desde 2023 en Ecuador, un país megadiverso cuya economía depende en gran medida de los recursos marinos. El proyecto está orientado a la conservación marina y al manejo integrado y sostenible de los ecosistemas costeros, como base para el desarrollo de una economía azul. Se articula en torno a tres ejes: el primero es el fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades institucionales; el segundo, la conservación marina mediante la ampliación y sostenibilidad financiera de las áreas marinas protegidas, la restauración de manglares y la valoración del carbono azul; y el tercero, el desarrollo acuícola sostenible y el impulso de un sector pesquero competitivo e inclusivo. Asimismo, el programa ha evaluado los impactos de la contaminación y del cambio climático, promoviendo el conocimiento científico como motor para el cambio estructural.
Desde el ámbito académico, el Sr. Andrés Cisneros-Montemayor, vicepresidente del programa Ocean Nexus y especialista en modelos de economía azul, advirtió sobre el escepticismo que la economía azul genera en algunas comunidades costeras debido a que, históricamente, éstas han sido excluidas de los beneficios de las iniciativas de desarrollo marino. Cisneros ilustró esta desigualdad señalando que el 90% de las patentes derivadas de recursos marinos están en manos de grandes empresas, que los subsidios a la pesca se concentran en pocos países, y que tecnologías como la energía mareomotriz o la eólica marina están dominadas por unas pocas compañías del hemisferio norte. Aclaró que no se trata de rechazar a las industrias en sí, sino de subrayar la necesidad de que los gobiernos diseñen políticas públicas que aseguren una distribución más equitativa de los beneficios, fortaleciendo la cohesión social en los territorios costeros. Recordó que la pesca artesanal, ampliamente destacada en el panel anterior, constituye un pilar económico y cultural en la región, donde los esfuerzos comunitarios por una pesca responsable fortalecen los lazos y cohesión sociales y deben considerarse también una forma de riqueza o del desarrollo buscado. Expresó que el objetivo no debe ser solamente generar ingresos a partir de los recursos marinos, sino crear condiciones para diversificar actividades que aumenten el bienestar colectivo en los diferentes territorios. A partir de mencionar varias experiencias en distintos países de América Latina y el Caribe, Cisneros instó a inspirarse en las buenas prácticas, adaptándolas al contexto local, y valoró la importancia de estos espacios de diálogo multiactor que reúnen múltiples saberes, perspectivas técnicas, científicas, de gestión y diplomáticas para avanzar hacia un consenso de cómo potenciar un desarrollo más justo.
Desde una perspectiva de equidad, se llamó a garantizar la participación activa de las mujeres en la transformación azul. Así lo expresó la Sra. Michelle Gabina Arrocha, coordinadora de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica, quien destacó que la representación femenina en la toma de decisiones sigue siendo limitada y que no se trata solo de modificar los sectores productivos, sino romper las barreras que limitan la equidad de género. Planteó que empoderar a mujeres jóvenes mediante educación, información y liderazgo es fundamental para construir una economía oceánica resiliente e inclusiva.
Panel III: Acción, cooperación y gobernanza para un océano limpio y saludable, moderado por Françoise Gaill, Asesora Científica en la Dirección del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia (CNRS)
La contaminación marina se ha consolidado como uno de los principales retos para la sostenibilidad oceánica en América Latina y el Caribe, con impactos especialmente graves en el Caribe insular. Así lo destacó la Sra. Naja Vargas Noriega, del equipo de la Unidad de Agua y Biodiversidad de la CEPAL, durante su intervención en el marco del diálogo regional sobre los océanos.
Según los datos presentados, en 2022 la región acumuló 1,6 millones de toneladas de basura en playas y 771.000 toneladas en el océano. El caso del Caribe resulta particularmente alarmante: pese a representar una baja proporción de la población regional, concentra el 14% de los residuos costeros y el 21% de los residuos marinos. En América del Sur, la situación de Rapa Nui (Isla de Pascua) refleja las dinámicas globales de contaminación oceánica. Aunque su generación local de residuos es baja debido a su reducida población, la isla recibe cantidades desproporcionadas de desechos plásticos arrastrados por las corrientes marinas. En sus aguas se han registrado hasta 25.000 microplásticos por kilómetro cuadrado, una de las concentraciones más elevadas documentadas en el Pacífico Sur.
A esta situación se suman otros factores de presión ambiental, como las artes de pesca abandonadas, el exceso de nutrientes provenientes de la agricultura y el incremento de sargazo en las costas. Frente a estos desafíos, la región también muestra señales positivas: el 23% de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de América Latina y el Caribe se encuentra bajo alguna categoría de protección marina, lo que posiciona a la región entre las de mayor cobertura a nivel global. Destacan países como Chile y Colombia, que han protegido más del 40% de sus respectivas zonas marinas. Sin embargo, esta cifra regional esconde importantes disparidades: 21 países costeros tienen menos del 8% de su ZEE protegida, y en 14 de ellos la cobertura no supera el 2%. Además, mientras ecosistemas como manglares y marismas cuentan con altos niveles de protección, otros como los corales de aguas frías y los bosques marinos siguen siendo ampliamente subrepresentados.
Ante este panorama, se recomendó fortalecer los sistemas de monitoreo desde la cuenca hasta el océano, aplicar enfoques de economía circular en sectores costeros y avanzar en la ratificación e implementación de instrumentos multilaterales, como el Acuerdo BBNJ y los convenios del Programa de Mares Regionales. Asimismo, se subrayó que la gobernanza oceánica requiere una base científica robusta, mayor cooperación regional e integración de saberes técnicos, locales y tradicionales.
Desde el enfoque de ciencia ciudadana, se destacó el potencial de la investigación participativa con estudiantes escolares para promover cambios concretos. En esa línea, el Sr. Nelson Vásquez Farreaut, Director del Programa Científicos de la Basura, compartió experiencias en Chile y otros países de la región que combinan observación comunitaria con acciones para reducir la contaminación por plásticos. Enfatizó la importancia de mantener el respeto hacia las comunidades, reconociendo que trabajar con residuos no siempre es socialmente valorado, y propuso construir procesos científicos que conversen con las realidades locales.
En cuanto a los vínculos interinstitucionales, se remarcó la necesidad de integrar agendas científicas, sociales y económicas. En este sentido, el Sr. Vidar Helgesen, Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI/UNESCO), valoró la colaboración en curso con la CEPAL mediante un mecanismo de coordinación oceánica en el Caribe. Señaló que el océano debe abordarse como un sistema de ecosistemas interdependientes, donde los datos, la ciencia y la cooperación son fundamentales para diseñar políticas públicas eficaces y comprensibles tanto para autoridades como para la ciudadanía.
Desde una perspectiva programática regional, se presentó la iniciativa ProCaribe+ como ejemplo de acción multiescalar. Según la Sra. Alexandra Fischer, asesora técnica del Nature Hub del Centro Regional para América Latina y el Caribe, este programa —financiado por el PNUD y ejecutado por UNOPS— articula esfuerzos de 18 países y 9 organizaciones intergubernamentales. Destacó su enfoque integral en gobernanza oceánica, fortalecimiento de capacidades nacionales y acción comunitaria a través de proyectos locales en Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Saint Kitts y Nevis. Resaltó que todas las actividades incorporan consideraciones de género, juventud y cambio climático.
Desde el ámbito tecnológico, se abordaron las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) para la gobernanza oceánica. En este marco, la Sra. Nayat Sánchez Pi, directora del Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales, presentó el proyecto Ocean AI, una iniciativa de investigación aplicada desarrollada en Chile con proyección regional. Explicó que la IA puede actuar como una herramienta integradora para el diálogo entre ciencia y política, facilitando la visualización de datos complejos, la identificación de especies clave para la estabilidad de los ecosistemas y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Subrayó que el proyecto está orientado al desarrollo de herramientas de código abierto que fortalezcan la cooperación interdisciplinaria y la toma de decisiones informada.
Cierre del evento
La clausura estuvo a cargo del Sr. Javier Medina, Secretario Ejecutivo Adjunto a.i. de la CEPAL; el Sr. Renaud Collard, Primer Consejero de la Embajada de Francia en Chile; y la Sra. Adriana Murillo, Embajadora de Costa Rica en Chile. Las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar alianzas estratégicas y visiones compartidas que posicionen a América Latina y el Caribe como una región protagonista en la agenda oceánica global, contribuyendo desde la evidencia, la cooperación regional y la acción multiactor a los compromisos que se presentarán en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.
Contenido relacionado
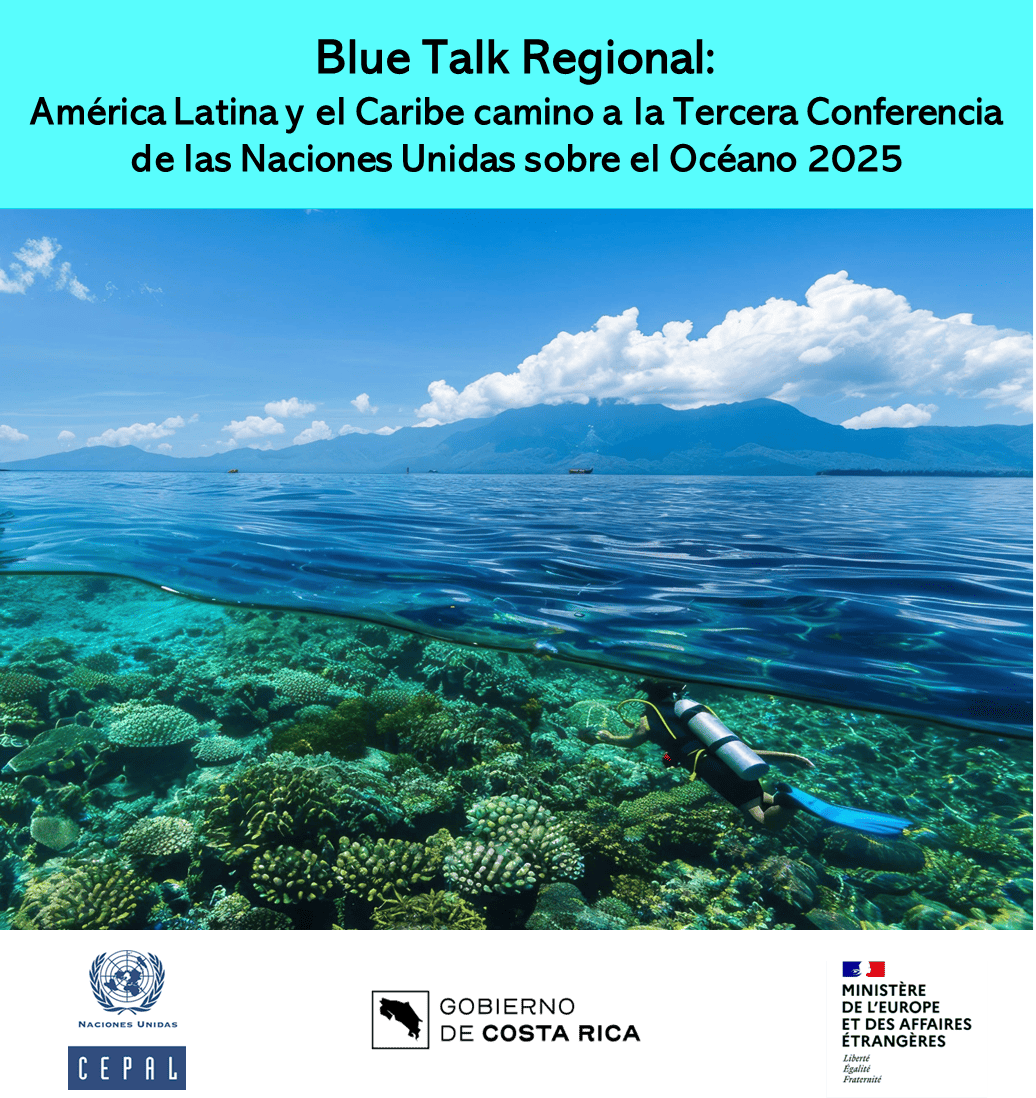
Blue Talk Regional: América Latina y el Caribe camino a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano 2025 - Evento Virtual
La Blue Talk Regional es un espacio de diálogo de preparación a la UNOC3 en el que expertos, representantes gubernamentales y actores clave pueden identificar prioridades,…